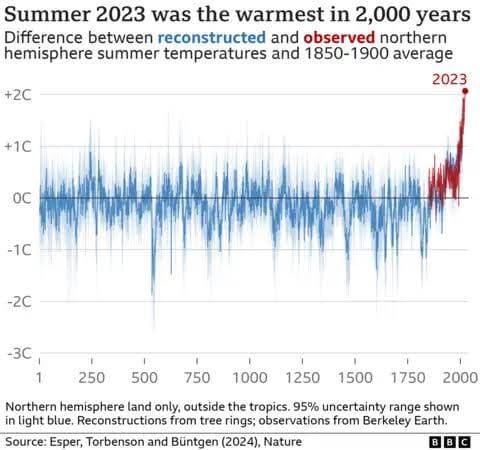Presentación del libro Miseria del derecho: pensar de otro modo la liberación animal de Hilda Nely Lucano Ramírez en un evento organizado por el Comité de Resistencia contra la Psicologización, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.
David Pavón-Cuéllar
Hace unos dos meses, mientras caminaba en un jardín urbano de la Ciudad de México, escuché un sonido seco, semejante a nuestra onomatopeya para llamar la atención de alguien: la interjección “pst-pst” que utilizan a veces los hombres que acosan a las mujeres en las calles. Escuché una y otra vez “pst-pst-pst”, como si alguien estuviera llamándome. No soy mujer ni hermoso ni joven y el “pst” no venía acompañado por un “güerita” o “güerito” ni por ningún piropo del estilo “y bajaron los ángeles del cielo”. Sólo era un “pst-pst” que se repetía y que surgía entre las plantas.
No pude resistirme a resolver el misterio, así que me puse a husmear entre las plantas y finalmente me encontré una especie de larva diminuta de ratón, del tamaño de un pulgar, sin ojos ni orejas, inmóvil sobre la tierra y cubierto de hormigas que parecían disponerse a devorarlo. Junto a él había otro ser igual también hormigueante, pero ya muerto y alimentando a las hormigas. Para que el sobreviviente no terminara como su hermano, me apresuré a rescatarlo, a sacudirle sus hormigas y a limpiarlo con el auxilio de mi compañera. No tardamos en identificarlo como una cría de tlacuache, zarigüeya, Didelphis marsupialis, el único marsupial de México.
Hay que decir que mi compañera y yo no somos adeptos a los animales no humanos. En veinticinco años de vida en común, jamás hemos tenido un animal doméstico. Sabiendo además que el tlacuache es un animal no domesticable, nos apresuramos a llamar por teléfono a la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero era viernes, ya iban a cerrar y no podrían acoger a la cría de tlacuache hasta después del fin de semana, cuando nosotros ya estaríamos en Morelia.
Nos trajimos entonces al tlacuache a Morelia y comenzamos a recibir consejos de un experto y de amigos sobre su complicada alimentación y su cuidado en casa. Nos recomendaron que lo cuidáramos y alimentáramos un tiempo, antes de entregarlo a la PROFEPA o a un colectivo, para aumentar sus probabilidades de supervivencia. El tlacuache abrió sus ojos, desplegó sus orejas, comenzó a agitarse todo el tiempo, triplicó su tamaño y sigue haciendo “pst-pst-pst”. Ahora es la principal ocupación y preocupación de nuestros días y noches.
Mi compañera y yo hemos descuidado un poco nuestras obligaciones cotidianas para entregarnos al asombro que nos provoca la agilidad acrobática del tlacuache, su desconcertante inteligencia y su enorme sensibilidad, su apego y al mismo tiempo su libertad inclaudicable. Siempre se obstina en hacer lo que desea, pero sin dejar de buscar nuestro contacto. Le gusta seguirnos y escapar, llamarnos y esconderse, y no deja de escrutarnos con la mirada. Lo que ahí vemos, en esas esferitas de obsidiana, es un enigma insondable que nos ve desde sus 60 millones de años de sabiduría acumulada que lo convierten en uno de los mamíferos más antiguos del planeta.
Mi relación con el tlacuache es el contacto más próximo que haya tenido con un animal. He cuidado, alimentado y a veces matado a cerdos, borregos, cabras, conejos, vacas y gallinas al pasar largas temporadas en comunidades indígenas y en una granja en la que trabajé un tiempo. Sin embargo, en cincuenta años de vida, nunca llegué a desarrollar un vínculo tan íntimo y profundo con un animal. Y justo ahora, cuando estoy obsesionado con el tlacuache y su animalidad, súbitamente se me da la ocasión de leer un libro como el que voy a comentar, Miseria del derecho: pensar de otro modo la liberación animal, de Hilda Nely Lucano Ramírez.
Me imagino que se me invitó a comentar este libro al considerar tres cosas que tengo en común con la autora y con su reflexión: mi perspectiva teórica marxista, mi posición práctica política anticapitalista y mi denuncia insistente de la responsabilidad del capitalismo en la devastación de nuestro planeta. Más allá de estas coincidencias, debo confesar desde ahora que no soy vegetariano y mucho menos vegano, lo cual, avergonzándome desde hace muchos años, es incongruente con mis ideas y hace que no sea la persona más autorizada para tratar estos asuntos. Quiero también confesar no solamente la escasez y estrechez de mis conocimientos en las áreas de la biología y el derecho, sino mi ignorancia casi completa sobre las innumerables investigaciones y discusiones en torno a la condición ontológica-jurídica de la animalidad, los derechos de los animales y el horizonte de su liberación como proyecto ético-político. Sólo conocía un poco, muy poco, el trabajo de Peter Singer y Jesús Mosterín, pero lo cierto es que el tema del que se ocupa Lucano me era prácticamente desconocido antes de leer su libro.
Es gracias a Lucano, con su guía y de su mano, que he realizado mi descubrimiento y exploración del campo del derecho animal. Casi todo lo que sé ahora sobre el tema se lo debo al excelente libro de Lucano. He comprobado así, en mi experiencia propia, que este libro es perfecto como introducción para quienes desconozcan todo o casi todo sobre el tema, como era mi caso. A ellos ya puedo recomendarles el libro, esperando que les sirva tanto como a mí para empezar a pensar en las espinosas cuestiones filosóficas, éticas, políticas, económicas y jurídicas implicadas en el derecho animal.
Para ponernos a pensar, Lucano recapitula varios siglos de reflexión humana sobre los “animales no humanos”, como los llama ella y como yo los denominaré en lo sucesivo. Esta denominación quizás nos asuste o nos desconcierte porque nos recuerda lo que intentamos olvidar por todos los medios: que nosotros los humanos también somos animales, que tenemos la animalidad en común con los demás animales, que no diferimos de ellos en el plano genérico animal, sino en el específico por el que hay diversas especies animales, entre ellas la del tlacuache, la del Didelphis marsupialis, y la del humano, la del Homo sapiens. Lucano sabe cómo ponernos al tlacuache y a mí en pie de igualdad al hacer que me reconozca yo animal como el tlacuache, pero él no-humano, sino tlacuache, y yo no-tlacuache, sino humano, cada uno con sus capacidades propias: yo con mi racionalidad crítica y él con su relación armoniosa con su entorno, su talento como actor, su cola prensil y su resistencia contra venenos de arañas y alacranes, por mencionar sólo algunas de sus virtudes, pues tiene muchas más, evidentemente muchas más que yo como humano.
Mi obsesión por el tlacuache me hizo pensar en él, como representante de toda la animalidad no humana, mientras leía el libro de Lucano y su ya mencionado resumen de la historia de la reflexión humana sobre los animales no humanos. Leyendo a Lucano, me enteré con sorpresa y con cierta vergüenza de que muchos grandes filósofos y pensadores, incluso algunos a los que había leído y a los que yo creía conocer bien, habían defendido la condición y el derecho de los animales, sin que yo supiera nada al respecto. Lucano revisa puntualmente las observaciones y los argumentos de Plutarco, Porfirio de Tiro, Michel de Montaigne, Voltaire, Condillac, David Hume, Jeremy Bentham, Henry David Thoreau, Max Horkheimer y Theodor Adorno y Martha Nussbaum, entre otros. Estos pensadores cuestionaron, cada uno a su modo, lo que Lucano llama “humanocentrismo” que nos hace a los humanos considerarnos los únicos sujetos con derechos, objetivar a los demás seres, creernos el centro de la naturaleza e imaginar que los animales tan sólo existen para girar en torno a nosotros, para ser apropiados por nosotros, para servirnos, acompañarnos y alimentarnos.
Hay que tener claro que el humanocentrismo no sólo tiene expresiones despiadadas, crudas y siniestras, sino que puede también adoptar formas suaves e incluso empáticas hacia el sufrimiento de los animales. Es el caso de lo que Lucano llama bienestarismo, en el que se busca cierto bienestar para los animales, reconociéndolos como sintientes e intentando atenuar su dolor y sufrimiento, pero sin dejar de considerarlos propiedades y recursos explotables y sacrificables. Para pensar en esta cuestión y en otras más, la reflexión de los mencionados pensadores clásicos ya no es suficiente para Lucano, quien debe aportar sus propias ideas que a veces fundamenta en las de múltiples autores actuales a los que yo no conocía, entre ellos Jorge Riechmann, Jean-Marie Schaeffer, Henry Salt, Carol Adams y Josephine Donovan, por mencionar algunos de los que me parecieron más llamativos.
Entre las referencias que llamaron mi atención, hay una a César Nava Escudero, que publicó un librito en la UNAM sobre los derechos de tlacuaches y cacomixtles en contraposición a los derechos de perros y gatos en la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel al sur de la Ciudad de México. No leí este librito, pero su título, su referencia explícita a los derechos de los tlacuaches y lo que Lucano dice al respecto me hicieron pensar en la condición de mi tlacuache quizás no como persona en el sentido estricto del término, pero tampoco definitivamente como cosa ni como objeto, sino como sujeto, como un sujeto jurídico, sujeto de derecho, sujeto con derechos. Esta condición de mi tlacuache implica fundamentalmente que yo tenga obligaciones hacia él, como lo entendí gracias a Lucano y a su interpretación de la teoría positivista del derecho de Hans Kelsen, quien separa el derecho de la moral, de la sociología y de la política, y lo hace consistir en el plano de las normas que plantean obligaciones para quien las respeta.
Mis primeras obligaciones con el tlacuache podrían corresponder a los preceptos que el jurista romano Domicio Ulpiano puso en el centro de su derecho natural: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Siguiendo a Lucano al aplicarme tales preceptos en la relación con mi tlacuache, diría que el derecho del tlacuache es que yo me obligue, al relacionarme con él, a no dañarlo y a darle lo suyo: no dañarlo al no intoxicarlo ni enfermarlo al alimentarlo inadecuadamente, pero también darle lo suyo al darle su alimento, el que le corresponde, así como también finalmente al darle su libertad, permitiéndole volver a su medio natural en el que tendrá la ocasión de realizar plenamente sus capacidades y posibilidades existenciales. Esta liberación final es indispensable, pues mi tlacuache, como animal salvaje, no es verdaderamente “mi” tlacuache, como lo describo injustamente, ni tampoco nuestro, de mi compañera y mío, sino que se pertenece a él mismo y tiene derecho a su estilo de vida en libertad, un derecho que debe anteponerse a nuestro deseo de retenerlo.
El deseo de retener un animal salvaje y su representación como algo mío o nuestro, que nos pertenece, nos conduce al que yo considero que es el punto medular del libro de Lucano, punto por el que me gustaría terminar. Este punto es un aspecto del humanocentrismo al que ya me referí: la relación apropiativa y objetivante que yo puedo establecer con mi tlacuache y que los humanos establecen con todos los animales no humanos del planeta. En esta relación, los animales no-humanos están ahí para nosotros: los perros y gatos para acompañarnos y jugar con nosotros, las vacas y cerdos para alimentarnos, las gallinas y codornices para darnos huevos, las jirafas y los elefantes para ofrecerse a nuestra contemplación en los zoológicos, etc. En todos los casos, olvidamos que los animales no-humanos estaban aquí antes de nosotros, que tienen sus propias razones para vivir, que son sujetos al igual que nosotros, y los reducimos a objetos con un valor de uso para nosotros, para ser usado por nosotros, explotado por nosotros.
Además del valor de uso, los animales no-humanos adquieren un valor de cambio expresado en el precio al que se compran y se venden, un valor que se vuelve cada vez más importante en el capitalismo, hasta el punto de anteponerse al valor de uso. Esto se traduce, por ejemplo, en la engorda artificial de ganado que no solamente lo enferma, sino que aumenta su valor de cambio lucrativo a expensas de su valor de uso nutritivo para el ser humano. Es así en detrimento de los animales no-humanos e incluso de los animales humanos que el capitalismo convierte a los primeros en mercancías con un valor de cambio y un valor de uso, mercancías con las que se comercia y se especula para engrosar al capital.
El sistema capitalista, como bien lo muestra Lucano en su libro, agrava e intensifica la objetivación, la cosificación y la mercantilización de los animales no-humanos. Se estima que diariamente, cada 24 horas, matamos a casi un millón de vacas y aproximadamente 200 millones de pollos que tuvieron antes una existencia miserable llena de sufrimientos. Podríamos argumentar con cierto cinismo que esta hecatombe es en beneficio de la humanidad, pero no debemos engañarnos, pues la explotación masiva de los animales no-humanos es sobre todo en beneficio del capital, específicamente del capital de la industria cárnica, y en realidad, como Lucano lo subraya, está contribuyendo a la destrucción de la biósfera que los humanos requieren para sobrevivir.
Lo cierto es que tanto los animales humanos como los no-humanos estamos siendo víctimas del sistema capitalista. Este capital está objetivando, cosificando y mercantilizando no sólo a los animales no-humanos, sino también a los animales humanos. Somos cada vez más los objetos del capital que se impone cada vez más como el único sujeto al que todo lo demás debe quedar subordinado.
Así como el capital del sector cárnico está sacrificando a cientos de millones de animales diariamente, de igual modo el capital de sectores como el militar, el de construcción, el turístico y el inmobiliario está valiéndose del gobierno criminal sionista de Israel para sacrificar a decenas de miles de palestinos. Tanto los palestinos como los animales no-humanos pueden ser inmolados y desechados porque no son reconocidos como los sujetos que son, sino que son reducidos a objetos del capital. No hay que olvidar que esta misma objetivación es la que opera a través de la psicología, la cual, aunque ciertamente no esté exterminándonos como sujetos, sí que nos convierte en objetos y neutraliza nuestra subjetividad, neutralizando así el principal obstáculo ético, político y jurídico para explotarnos y sacrificarnos en el enorme rastro capitalista en el que el capital devora nuestras vidas.
Una vez que somos objetos como los de la psicología o el capital, basta encontrar una buena excusa ideológica para exterminarnos como a los palestinos o a los animales no-humanos. Estas excusas no son difíciles de encontrar. Encontrarlas forma parte de las pericias desarrolladas por ideólogos y políticos profesionales del capital como Trump o Netanyahu.
Para quienes piensan lo que el capital pensaría si pensara, no hay ninguna diferencia entre un objeto vacuno y uno humano, ya sea un inmigrante mexicano para Trump o un indígena palestino para Netanyahu. Este desprecio por los animales humanos que somos no debería llevarnos a insistir en lo que nos distingue de los animales no-humanos, sino más bien reconocer lo que nos une a ellos, la condición de sujetos que tenemos en común con ellos y que puede ser desconocida para sacrificarnos a nosotros al igual que a ellos. El desconocimiento de nuestra condición de sujetos es una constante en el capitalismo para el que no hay más sujeto que el capital y quienes lo personifican porque imaginan poseerlo cuando son poseídos por él.
En contraste con la objetivación de todos los sujetos en la modernidad occidental capitalista, podemos descubrir una subjetivación de todo lo existente en culturas como las originarias mesoamericanas. Esta subjetivación generalizada, a veces desdeñada por los antropólogos como una forma de animismo, es la que les permite aún a muchos indígenas establecer vínculos intersubjetivos con los demás animales, con los vegetales e incluso con los minerales de la tierra. Mi convicción es que sólo una intersubjetividad semejante podrá parar la devastación del planeta y asegurarnos contra la aniquilación final de la humanidad, lo que requiere primeramente ver a los otros seres como nuestros semejantes, como sujetos con derechos y que nos imponen obligaciones. Esto es fácil cuando miramos a ojos de obsidiana como los de un tlacuache que no es tan mío como yo quisiera, pero se vuelve más difícil cuando se trata de un árbol que no parece tener ojos, pero que ahí está, estupefacto, justo antes de ser cortado para impedirle que siga asegurando generosamente nuestra subsistencia en la tierra.